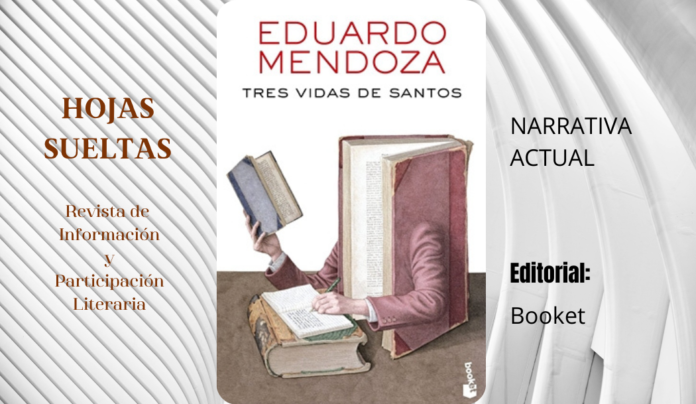Que Eduardo Mendoza es un gamberro metido a escritor, parece quedar fuera de toda duda. También resulta incuestionable pensar que es el más inglés de los escritores españoles, con el permiso de Javier Marías. Su estilo es de una prodigiosa e ilusoria facilidad; sus historias avanzan sin descanso en una sucesión de peripecias a cuál más disparatada, a las que se rinde el lector, inmerso en un mundo inverosímil que no obstante es aceptado desde las primeras líneas; y, por último, su humor salvaje es capaz de sostener todo el tinglado sin que a sus insensatas historias se les vean las costuras. Por todo eso, queremos tanto a Mendoza.Y también lo queremos porque, ante todo, es un escritor honrado, sin subterfugios. La mejor prueba la ha dado en el prólogo de sus Tres vidas de santos (2009), participando al lector de su propia opinión sobre los relatos que contiene el libro: “Tengo la impresión de que los tres [relatos] son discursivos”. Desde cierto punto de vista no es, desde luego, el mejor juicio que se puede tener de una narración, y lo cierto es que tiene razón. Si hay un punto en común en las páginas de este libro es la falta de matices, unas ganas apresuradas de contar que al escritor le obliga a atropellarse continuamente, y que en el caso de Mendoza, con seguridad tiene mucho más que ver con la pereza que con una mengua en su talento, del que ha dado probadas muestras a lo largo de su carrera literaria.
Hasta ahora, no habíamos conocido a Eduardo Mendoza en las distancias cortas, que tienen su propia forma de composición, tan distinta de la novela. Especialmente en los dos últimos relatos, El final de Dubslav y El malentendido, precisamente las historias más breves, es donde se comprueba que Mendoza no anda fino por este terreno; todo lo que se le puede exigir a un cuento: concentración argumental, tensión narrativa, creación de un mundo con peso y espacialidad, brillan por su ausencia. Más bien parecen embriones de novelas, que el autor, por razones que desconocemos, no quiso desarrollar.
No así en el relato que inicia el libro, La ballena, más bien una novela corta, que sólo puede ser concebida por una mente tan descacharrante como la de Mendoza: con el Congreso Eucarístico de 1952 de fondo, un obispo sudamericano, por mal nombre llamado obispo Cachimba, queda envarado en Barcelona tras darse un golpe de estado en su país de origen, que le impide regresar a él. Desde ese momento, asistimos a un despiadado retrato de la burguesía catalana de la época –que sospechamos no muy distinta de la actual-, con personajes inolvidables, entre los que el pobre obispo, que comenzó su andadura solemnemente vestido con mucetas negras, solideo, faja, guantes y un pectoral de plata sujeto por un cordoncillo en comba, terminará con ánimo apocado y ropa prestada, deambulando por una Barcelona lumpen en pos de ganarse la vida de la peor manera posible.
Para nuestro regocijo, en los tres relatos asistimos, de nuevo, a uno de los recursos que tan buen fruto ha dado a Mendoza desde Sin noticias de Gurb: alguien se encuentra desubicado en un lugar que le es completamente ajeno, pero intenta por todos los medios comprenderlo y entrar a saco en él con resultados desastrosos. Esto ocurre en muchas novelas de Mendoza, bien de una forma clara (El asombroso viaje de Pomponio Flato) o un poco más encubierta (La isla inaudita). En esta ocasión, a los tres personajes principales les viene grande el ambiente donde se mueven, se sienten incómodos, no terminan de entender las extrañas reglas que rigen la cultura impuesta: a las aventuras del obispo Cachimba en la Barcelona de posguerra, hay que unir al visionario Dubslav, perdido entre brujos y caníbales en un rincón remoto de África, o a Antolín Cabrales, alias Poca Chicha, ex recluso metido a escritor de éxito por caprichos del destino. Perdidos en sus mundos ilusorios, emprenderán cada uno su propio camino de imperfección.
Tal vez, en esta inocencia asumida consista la anunciada santidad de los protagonistas, aunque también puede ocurrir que los santos sean los seres que tienen que aguantar a tan estrafalarios personajes. No lo sabemos, como tampoco lo sabe el propio Mendoza, según confiesa en el impagable prólogo del libro.
Lo que sí conocemos es la insólita tendencia del autor a sacar santos en sus obras, pertenezcan o no al santoral. La cosa empezó ya con los arrebatos místicos de Nemesio Cabra, el confidente de La verdad sobre el caso Savolta, y continuó muy acertadamente en La ciudad de los prodigios con la visita de santa Eulalia al alcalde de Barcelona para exigirle un mayor respeto por su patrocinio sobre la ciudad, usurpado impunemente por la Virgen de la Merced. Tampoco olvidamos que, siempre según Mendoza en dicha novela (y no hay por qué dudar de su palabra), la idea urbanística del Ensanche de Barcelona le fue inspirada a un concejal por una visita divina a su despacho del ayuntamiento, edificio que no fue incendiado poco más tarde por el alcalde gracias a la oportuna irrupción en las oficinas municipales de santa Eulalia, santa Inés, santa Catalina y santa Margarita, acompañada de un dragón portátil. El siguiente despliegue religioso lo continuó Mendoza en La isla inaudita, que bien visto, es un libro hagiográfico en toda regla, y por donde transitan sin pudor, a saber, san Marcos, san Jorge, san Nicolás, san Mamas, san Pelagio, santa María Egipcíaca y hasta la mismísima Inmaculada Concepción, que se da un paseo con el inefable Fábregas para desentumecer un poco los músculos después de tantos años haciendo la estatua, hasta terminar ante un espectáculo que sólo la mente calenturienta de Mendoza podría concebir: “Clérigos disfrazados de paloma bailaban fandango con novicios a quienes habían obligado a vestir de querubines.”. Por eso no pudo extrañarnos que por fin, en El asombroso viaje de Pomponio Flato, sacara a la Sagrada Familia al completo, en una prolongación lógica de esta obsesión temática que se va tornando con los años en vicio.
Por todo esto, cuando he terminado de leer la obra que brinda el gran escritor catalán (afincado mentalmente entre Cambridge y el Vaticano), no he dejado de darle la razón cuando aseguró que no distinguía una línea divisoria entre sus narraciones serias y sus novelas de risa, y yo me atrevería a añadir que cada una de ellas es un nuevo capítulo de una gran obra maestra que no admite imitaciones, porque un gamberro tan intachable como Eduardo Mendoza sólo se produce en la literatura cada muchas décadas.
© José Luis Alvarado. Febrero 2023. Cicutadry