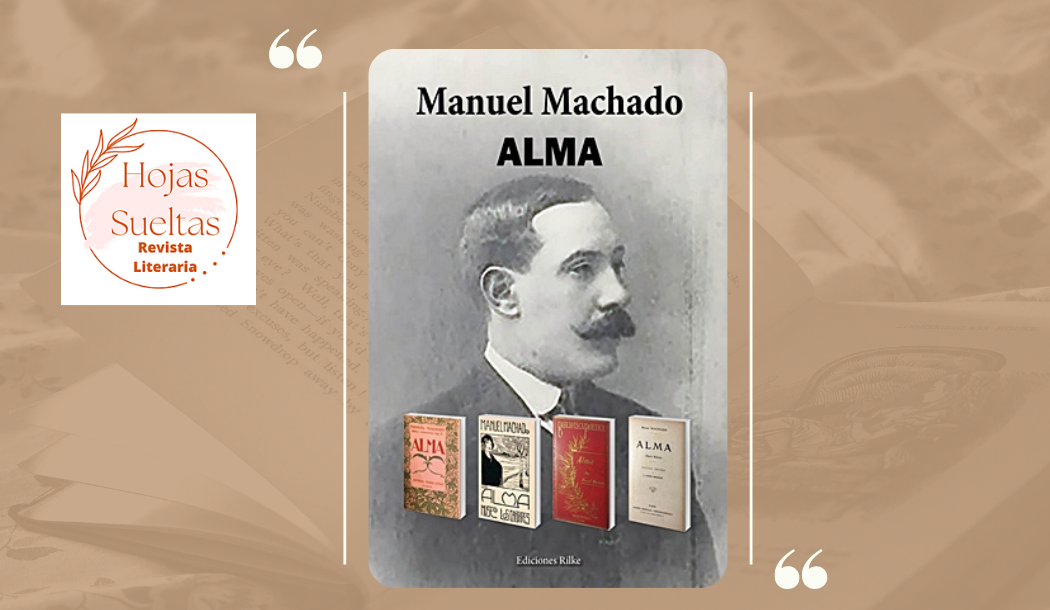Tiene Manuel Machado (1874-1947) una desdichada leyenda que ha impedido la lectura imparcial de su obra: a la circunstancia de ser hermano de un poeta de la envergadura de Antonio Machado se une su claro apoyo a la causa franquista y un gusto por la tradición folclórica y religiosa poco valorado por la crítica posterior. Por fortuna, parte de su obra se reivindica con justicia por su calidad indudable.No hay más que leer el primer poema de Alma (1901) para comprender que estamos ante un poeta que desnuda su interior sin ambages y con palabras bellamente escogidas:
Mi voluntad se ha muerto una noche de luna
en el que era muy hermoso no pensar ni querer…
Mi ideal es tenderme sin ilusión ninguna…
De cuando en cuando un beso y un nombre de mujer.
Es curioso el paralelismo existente entre este primer poema, Adelfos, y el célebre primer poema de su hermano Antonio, Retrato, aparecido unos años después en Campos de Castilla. De alguna manera, los dos poetas reclaman sobre su persona la atención del lector ya desde los primeros versos, como dejando claro que lo que a continuación se leerá no es más que un estado del alma, un paseo por el laberinto de sus sentimientos.Sin duda es así en el caso de Alma. Ya el propio título del libro es una declaración de intenciones. Si bien este poemario contiene una gran influencia del Modernismo y, en particular, de la poesía de Rubén Darío, es también indudable que atesora los suficientes méritos personales y una voz claramente propia que la hace singular en el panorama lírico de principios del siglo XX.
No es posible olvidar que en el momento de la aparición de este libro, España se encontraba embargada en la discusión social e intelectual que caracterizaría a la Generación del 98. Sin embargo, Manuel Machado reclama una atención mucho más íntima, diríamos de confesión, donde encuentra la trascendencia de su pensamiento:
¡Que todo como un aura se venga para mí!
¡Que las olas me traigan y las olas me lleven,
y que jamás me obliguen el camino a elegir!
¡Ambición! No la tengo. ¡Amor! No lo he sentido.
No ardí nunca en un fuego de fe ni gratitud.
Un vago afán de arte tuve… Ya lo he perdido.
Ni el vicio me seduce ni adoro la virtud.
Para terminar con un desafío a su destino personal:
¡Que la vida se tome la pena de matarme,
ya que yo no me tomo la pena de vivir!…
¡Jardín, jardín! ¿Qué tienes?
¡Tu soledad es tanta,
que no deja poesía a tu tristeza!
¡Llegando a ti, se muere la mirada!
Cementerio sin tumbas…
Ni una voz, ni recuerdos, ni esperanza.
¡Jardín sin jardinero!
¡Viejo jardín,
viejo jardín sin alma!
Ese reino interior continúa por una senda oscura, reflejo del estado de ánimo del poeta, que encuentra en el título de los poemas metáforas de sus sentimientos: los días sin sol, las mariposas negras, el otoño, el oasis y la melancolía. En el poema Otoño encontramos un Manuel Machado casi hermético, de lírica muy pura:
La hoja seca,
vagamente,
indolente,
roza el suelo…
Nada sé,
nada quiero,
nada espero.
Nada…
Estos versos dan al lector el tono casi elegíaco con el que comienza este hermoso libro, impregnado de nostalgia y melancolía. Sin embargo, conforme se avanza en la lectura, se advierte una mayor atención por lo externo, por aquellas cosas que le son más afines al poeta. Buen ejemplo es este Madrigal de extraño significado:
Y no será una noche
sublime de huracán, en que las olas
toquen los cielos… Tu barquilla leve
naufragará de día, un día claro
en que el mar esté alegre.
Te matarán jugando. Es el destino
terrible de los débiles…
Mientras un sol espléndido
sube al cenit hermoso como siempre.
Este vislumbre de una realidad exterior que será indiferente al destino del poeta sirve para cerrar la parte más íntima del poemario. A partir de ese momento, Manuel Machado comienza a cantar la belleza que le rodea, aunque siempre con un tono de aflicción, fijándose especialmente en la soledad de los seres y los paisajes. Un buen ejemplo de ello es el poema dedicado a Felipe IV, o más bien, al cuadro pintado por Velázquez con la figura del monarca:
Es pálida su tez como la tarde,
cansado el oro de su pelo undoso,
y de sus ojos, el azul, cobarde.
Sobre su augusto pecho generoso,
ni joyeles perturban ni cadenas
el negro terciopelo silencioso.
Y de la escueta figura real, o los secos paisajes de Castilla, pasa repentinamente al exotismo de Oriente, a príncipes y reinas para los que, sin embargo, no detiene la mirada, sino en el de un modesto paje enamorado de lo imposible:
Besos
de la reina dicen
los morados cercos
de sus ojos mustios,
dos idilios muertos.
Casi todo alma,
se pierde en silencio,
por el laberinto
de arrayanes… ¡Besos!
Solo, solo, solo,
lejos, lejos, lejos…
Como una humareda,
como un pensamiento…
Como esa persona
extraña que vemos
cruzar por las calles
oscuras de un sueño.