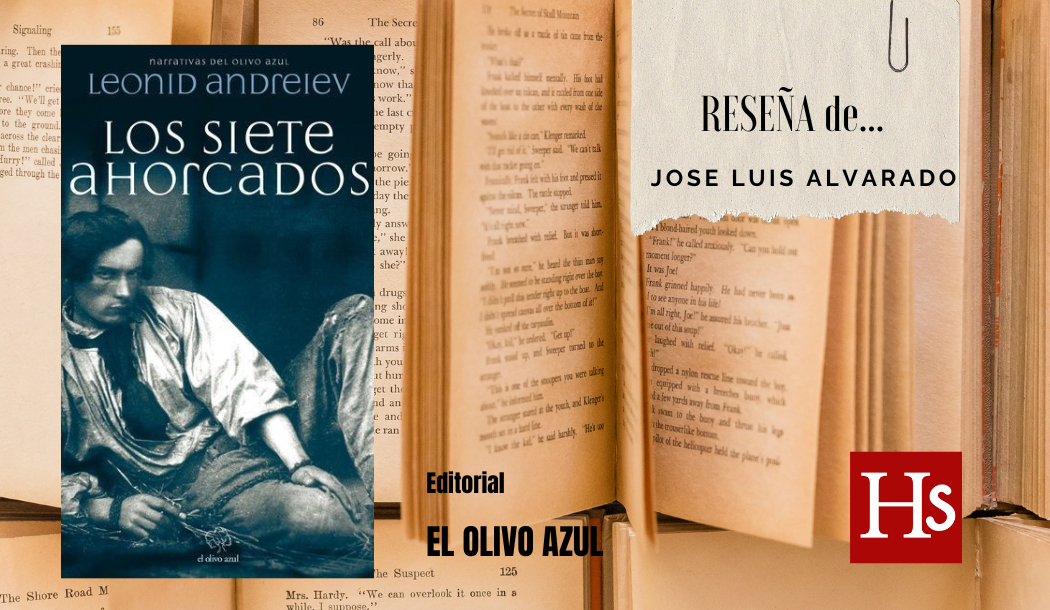La muerte tiene muchas caras, pero la más horrible es aquella de quien la espera. Leonid Andreiev (1871-1919) quiso verla de frente, relatarla con todo su pavor, con la minuciosidad de los minutos que transcurren hacia un final que se acerca sin remisión. Los siete ahorcados (1909) es un estudio sobre la muerte, un estudio profundo sobre las últimas horas de siete personas que son condenadas a morir en la horca. Y lo curioso y certero de este relato es que está contado sin dramatismo, como si fuera una crónica más de la vida, una vida que se encontraba en esos momentos convulso por la revolución.
Un ministro es avisado que una hora determinada de ese día que acaba de comenzar puede ser el final de su existencia, porque unos revolucionarios tienen preparado un atentado contra él. Ya la mera presencia de la abortada muerte es un suceso drástico en la vida de ese ministro: vive el terror de saber que a esa hora, justamente a esa hora, sus pasos iban a acabar sobre la tierra. No es la muerte, sino la conciencia de la muerte, su presencia inmediata, lo que atemoriza al ministro.
Pero esto no será nada comparado con los acontecimientos que le sucederán a partir de ese momento a los cinco revolucionarios que son encarcelados y condenados a la horca, junto a dos campesinos que han cometido sendos delitos de sangre. Es aquí donde comienza esa destrucción mental que supone la muerte conocida, esperada.
Andreiev se irá parando detalladamente en cada uno de los condenados. Y veremos esas múltiples facetas de la muerte, que son tantas como personalidades tiene el ser humano. Comienza con el apresamiento del campesino que ha dado muerte a un señor con el fin de robarle. Hay algo cómico en este episodio, como si el autor quisiera quitar importancia a un momento tan decisivo. De alguna manera, recuerda a Bartleby, aquel inolvidable personaje de Hermann Melville: una vez arrestado, el hombre piensa que al menos en la cárcel le darán bien de comer, pero ya condenado a la horca, se limita a decir: «No me tienen que colgar. No quiero». Será su eterna cantinela hasta que sea llevado a la horca. Como Bartleby, en un ser basado en una negación: él no quiere que lo cuelguen, aunque no se enfurece o se agita al pensar en su muerte. Simplemente la niega, con tranquilidad, como si fuera un suceso ajeno a él.
No ocurrirá lo mismo con los cinco revolucionarios que son aislados en sus celdas a la espera de la horca. En ellos palpita un nihilismo que los libera de cualquier sentimiento de culpabilidad: la muerte es un estado posible dentro de sus vidas, ellos se limitan a dar muerte o a recibirla. Pero pronto la realidad pondrá las cosas en su sitio: la visita de los padres de dos de ellos será un momento en que tendrán que enfrentarse con la vida en toda su complejidad, con sus relaciones y su pasado. La misma ejecución, con toda su monstruosa singularidad, con la locura con que golpea el cerebro, es más fácil de imaginar y no parece tan terrible como esos minutos cortos e incomprensibles, que se encuentran como fuera del tiempo. Lo más sencillo y cotidiano: coger la mano, darse un beso, decir «Hola, padre», parece incomprensiblemente terrorífico, monstruoso, inhumano. Es contemplar los ojos de la muerte ajena, de la muerte de los otros, tan demencial como la propia.
Junto a la prisión hay una torre con un reloj que cada hora, cada media hora, cada cuarto de hora emite un sonido alargado y triste que se pierde entre el ruido de los tranvías, de la calle, de los ciudadanos que viven distraídos de la muerte segura que también los espera. Es el reloj de los vivos, de los que no piensan en su final; son las campanadas que cada vez serán más angustiosas para los condenados a muerte. En esa solemne calma, cinco seres humanos esperan la llegada de la noche, el amanecer y la ejecución, y cada uno se prepara para ello por separado.
Encontraremos a la mujer que le invade la tristeza porque sufre por sus compañeros, como si la muerte no tuviera nada que ver con ella, afrontándola con la fe de los mártires en la bondad humana, en la compasión y el amor. También estará aquel que sólo piensa en el fracaso de su intento de matar al ministro y que prosigue sus últimas horas siguiendo una disciplina casi militar, con ejercicios gimnásticos, para olvidar esos otros momentos de miedo que acechan cuando el pensamiento se vuelve débil. Y también conoceremos al que se encuentra de súbito con el miedo a la muerte, invadido y rodeado por la soledad del condenado, convertido en la imagen de la impotencia, en el animal esperando el matadero, en un objeto sordo y sin voz que se puede cambiar de sitio, quemar, romper, consciente de que diga lo que diga no se escucharán sus palabras.
Lo asombroso de esta novela es que Andreiev, bajo el poderoso motivo de la muerte, pone en boca de los protagonistas algo universal y reconocible que le llegará al lector directo al corazón: qué es lo que se siente cuando algo acaba definitivamente, cuando a pesar de haber luchado por una idea o por un proyecto con todas las fuerzas posibles, no queda ni las cenizas de lo que fue un íntimo e intenso deseo. El escritor ruso no solo habla de la muerte, que es definitiva, sino también de lo terminal, algo mucho más humano, mucho más habitual, mucho más cercano y comprensible para el lector.
Andreiev escribió en Los siete ahorcados un feroz alegato contra la pena de muerte, sin sentimentalismos, pero con una certera mirada no exenta de sobrecogimiento. Nos muestra siete seres humanos en el último y peor momento de sus vidas y sin caer en fáciles discursos nos hace pensar en el por qué de la muerte programada, fría, calculada y legal. La fuerza narrativa del escritor ruso es excepcional y su mirada inteligente y precisa nos muestra una historia vigorosa que no dejará indiferente a quien se acerque a sus páginas.
© José Luis Alvarado. Octubre 2023. Todos los derechos reservados (Cicutadry)