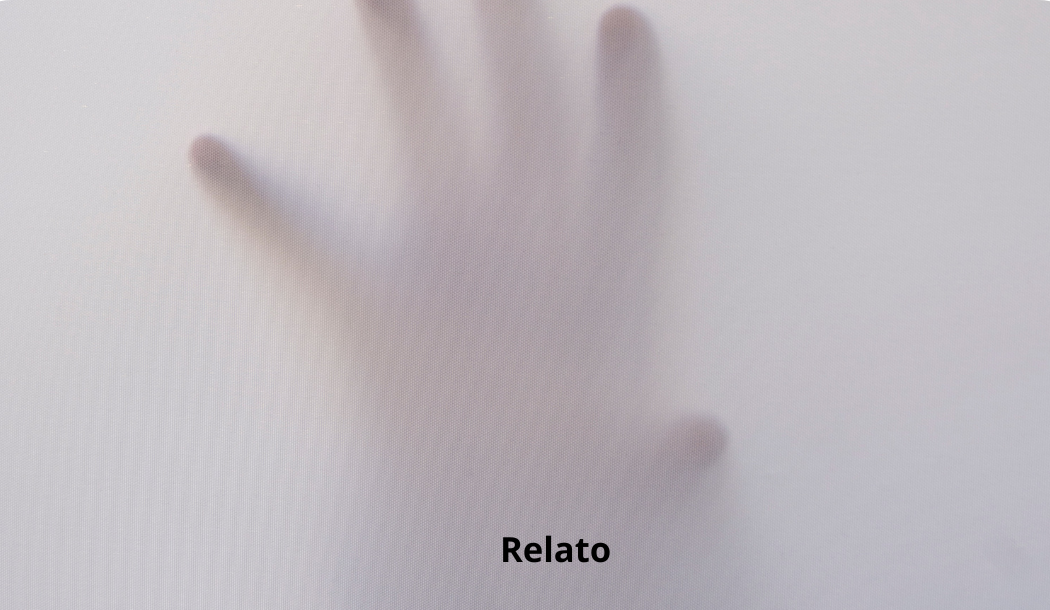LA COSTUMBRE DE LA NIEBLA
por VÍCTOR DEL ÁRBOL.
Enero de 1962.
Alberto había sido feliz en este lugar.
Como de costumbre, la niebla cubría el paisaje pero él no necesitaba verlo para reconocer la linde del bosque, invisible tras la tela lechosa. Si prestaba atención podía escuchar el rumor del arroyo que discurría bajo el puente de piedra; más allá se abría una senda entre los helechos que desembocaba en un prado donde había una ermita que databa de los tiempos de Prisciliano. Alberto y Germán descubrieron aquel sitio silencioso y mágico siendo niños y en esencia no había cambiado. Ellos sí lo habían hecho, pero todavía les gustaba volver allí de vez en cuando y sentarse entre las piedras mohosas cubiertas por zarzas espinosas, dejar vagar los pensamientos y espantar los miedos sin necesidad de nombrarlos. Aquel lugar les conectaba con lo mejor de sus años pasados. Necesitaban creer que podían volver sobre sus pasos.
Tal vez por eso decidieron comprar la casa. Ya no recordaba quién la descubrió, ni de quién fue la idea. En esta época del año no subían tan a menudo como en el verano. Era una casa vieja donde nunca se terminaban las reformas -se acordó de que todavía no habían reparado la rotura de tejas que provocó la caída de una gran rama en la última tormenta- pero aún así nunca se habían planteado seriamente venderla. Allí estaban sus mejores recuerdos; los fines de semana trabajando a destajo, acarreando vigas, mortero, piedras, haciendo planes sobre paredes que aún no existían donde iría la biblioteca de Germán, la bodega con los vinos de Burdeos de la que Alberto se sentía tan orgulloso, el secadero de embutidos y el invernadero. Todavía quedaba mucho por hacer pero algún día sería un lugar hermoso, con un bonito jardín francés en la entrada y un pequeño huerto en la parte trasera. Cuando la chimenea estuviese arreglada calentaría todas las habitaciones y ya no necesitarían colocar bolsas de agua caliente entre las sábanas.
Aquella casa, aquel paisaje había sido durante unos pocos meses el escenario de esa clase de liturgias por las que merecía la pena vivir. Quizá por eso todo debía terminar aquí. Para destruir cualquier metáfora venidera.
Intentó moverse pero resultaba demasiado difícil con las manos esposadas a la espalda y las dos piernas rotas. En algún momento había dejado de notar los golpes. Golpes nuevos sobre golpes viejos. Dolían, pero el dolor se mezclaba con otros dolores de intensidad distinta y le impedía concentrarse en uno concreto. Su cuerpo gritaba como un coro de dementes, todas las partículas al mismo tiempo.
Al menos se habían tomado un respiro. Podía verlos a través de la entretela de la capucha con la que le habían cubierto la cabeza. Conocía al más alto, el que sujetaba la barra de hierro ensangrentada. El otro, el rubio con cara de querubín, fumaba con las mangas de la camisa recogidas hasta el codo. Tenía aspecto de estar fatigado y de vez en cuando escupía y frotaba el gargajo en la tierra con la suela del zapato.
Debatían. No se ponían de acuerdo. Pero él no podía hacer nada. Era como si no estuviera. Cerró los ojos para acordarse de una alberca donde podía atrapar zancudos y renacuajos; le vino la imagen de una huerta de naranjos que olía a frescor bajo el sol inclemente, los cuerpos de niños tostados corriendo hacia la Colonia donde don Sancho les esperaba con un tazón de leche fría. Pensó fugazmente en Malena y no logró acordarse de si tenía los ojos verdes o azules. Germán decía que eran verdes, pero él no estaba tan seguro. En lo que ambos estaban de acuerdo era que solo Malena tenía permiso para tocar el piano de don Sancho.
Se acordó también de las noches de exploración del cielo. No recordaba haber visto nunca un firmamento tan encendido, girando ahí arriba. De niño conocía las constelaciones y podía dibujarlas en el cielo con el dedo; era capaz de recitar sus nombres de memoria. Pensaba entonces que las estrellas eran lugares mágicos donde habitaban seres extraordinarios que sabían escucharle. Seres que eran sus amigos.
Escuchó el crujido de pisadas. Zapatos nuevos con doble lazada en los cordones y pantalones con dobladillo manchado de barro acercándose a su cara. Había estado lloviendo. Olía a hierba mojada y Alberto notaba en la espalda la humedad de la tierra. Instintivamente trató de protegerse los flancos con los codos. El que había llevado la iniciativa en la paliza se acuclilló junto a él. Tenía el rostro enrojecido por el esfuerzo y sostenía sobre el hombro la barra de hierro.
-Ahora no eres tan gallito, mariconazo… ¿Te has cagado encima? ¡Joder, qué peste!
Alberto pensó en sus hijos. Eran buenos chicos, a veces un poco testarudos. Llegarían lejos si la vida les daba una oportunidad. ¿Qué pensarían de él cuando tuvieran edad para entender? ¿Qué les contarían de su padre?
El tipo de la barra acercó el rostro. Apestaba a ginebra y a tabaco negro. La ropa le hedía a putas baratas y a sudor.
-¿Decías algo? ¿Vas a suplicar?
-Sé quién eres -susurró Alberto -Te conozco.
El otro apartó la cara con gesto de sorpresa. Se quedó unos instantes pensativo tratando de penetrar con la mirada en la niebla. Finalmente cabeceó con fingida resignación.
-Eso lo complica todo ¿no te parece?
Volvió la cabeza hacia el otro tipo y le hizo una seña para que se acercara. Entre ambos lo alzaron por las axilas.
-Coño, cómo pesa el cabrón -De niño, Alberto era frágil y delgado. El fuerte, el atrevido, era Germán.
Lo arrastraron hasta una columna del granero y lo pusieron de pie pero las piernas rotas de Alberto chasquearon como una rama partida y se desplomó. Lo intentaron otra vez, pero al final optaron por dejarlo apoyado en la base de la columna. Como en un sueño, Alberto vio al querubín ir al coche y abrir el maletero.
Cuando vio la garrafa que traía en la mano intuyó lo que iba a suceder.
-No tenéis que hacerlo -murmuró Alberto -No diré nada.
El tipo con cara de ángel se acuclilló junto a él y le acarició la cara por encima de la capucha.
-Shhh…Ya has dicho demasiado. Tienes que entenderlo; no nos dejas más opciones.
Cuando eran niños, los martes por la tarde don Sancho les obligaba a lavarse a conciencia; tenían que frotarse unos a otros con energía la mugre detrás de las orejas y quitarse la tierra de las uñas. Era el día en que se vestían con sus mejores ropas para ir al cine al pueblo. Malena lucía una trenza larga que le caía sobre el tirante del vestido. A las chicas no les afeitaban la cabeza al llegar a la Colonia; ella decía que eso era porque los piojos prefieren a los chicos. Malena se sentaba entre Germán y Alberto en primera fila, cogidos de las manos antes de que aparecieran las imágenes en la pantalla, emocionados ante la perspectiva de un viaje que prometía ser intenso. Primero daban el parte de guerra, discursos aburridos, imágenes de soldados partiendo al frente, mujeres laboriosas en las fábricas de Madrid, desfiles de milicianos…Luego empezaba lo bueno de verdad: películas de héroes que se batían contra los moros espada en ristre, historias de princesas y zarinas que se enamoraban con besos de labios fruncidos, hombres con taparrabos que rodeaban al General Custer, mafiosos italianos con sombrero ladeado sobre la ceja, bailarines que volaban sobre la tarima.
Alberto había olvidado el título de la película pero recordaba la escena en la que un esclavo negro que había escapado de la plantación es atrapado por unos tipos con capirotes como los que se estilaban en las procesiones de Semana Santa. Ataban al esclavo a la cola de un caballo y lo arrastraban hasta un árbol y lo rociaban con algo grasiento para prenderle fuego. Alberto recordaba la presión de la mano de Malena, la tensión dramática de la escena que ella no quería ver pero de la que no era capaz de apartar la mirada. Lo más chocante fue que el negro no gritó mientras lo quemaban vivo. Aquel gesto, negarse a conceder esa rendición a sus verdugos, impresionó vivamente a Alberto que lo convirtió en el héroe de aquel verano, desplazando a los protagonistas de las viñetas o a los protagonistas de la sección deportiva del grupo de los mayores. Aquel verano, Alberto se imbuyó de su mismo estoicismo, negándose a derramar una sola lágrima cuando le vacunaban, cuando era golpeado por otros chiquillos o cuando recibía las cartas que su hermana le escribía desde Madrid.
El negro no imploró por su vida. Se quemó en silencio. Alberto intentó pensar en aquella escena. En la mano de Malena estrechando la suya, en el abrazo fraterno de Germán, en lo hermosas que estarían las petunias del jardín cuando llegase la primavera.
El esclavo no suplicó.
Pero él sí lo hizo. Durante horas. En vano.
Hace tres años era noviembre. Lo recuerdo porque mi vida se deshacía ante mis propios ojos, incrédulo, incapaz de reaccionar. De no haber sido así, jamás hubiese aceptado hacer aquella llamada.
Me veo a mí mismo mirando hacia la calle desde la ventana del último apartamento con el teléfono en una mano y la tarjeta con el número en la otra sin decidirme a marcarlo. Escucho el réquiem de Fauré a mi espalda, la cisterna del wáter estropeada, las revistas en las que solía escribir desparramadas sin orden por la moqueta gris. El frío de mi cuerpo desnudo. La sensación de nunca dejaría de llover. De que yo jamás volvería a ser el mismo que había sido antes de que Miranda se muriese. Porque para mí, me repetía entonces, mi ex mujer estaba muerta. O al menos, eso deseaba con todo mi corazón, con la misma intensidad que al minuto siguiente deseaba verla aparecer por la puerta.
No comía bien desde hacía meses, apenas lograba conciliar el sueño y para hacerlo tenía que atiborrarme de somníferos cada vez más fuertes que me dejaban para el arrastre el resto del día. ¿Qué podía importarme aquel nombre escrito con letras mayúsculas al lado de un número de teléfono?
Pero llamé, y ahora comprendo que la única razón por la que lo hice fue porque me di cuenta de que si no salía pronto de aquella espiral, alguien encontraría mi cuerpo aplastado en la acera cualquier día. A pesar de todo lo que sucedió después, no me arrepiento de haberlo hecho. Fue una cuestión de supervivencia.
Esperaba la voz de un hombre pero para mi sorpresa respondió a la llamada una mujer. Tenía una voz agradable, de edad indeterminada, con un ligero acento extranjero que identifiqué como francés. Del norte, para ser más exacto, tal vez originario de Bretaña. Fui conciso, bastante torpe y arisco. Nunca me ha gustado hablar con la gente que no puedo mirar a los ojos. Igual que detesto las redes sociales, los correos electrónicos y todos esos artilugios que fingen hacernos la vida más cómoda a cambio de aceptar la virtualidad como realidad paralela. Mientras escribo esto, no puedo evitar sonreír: utilizo la tableta que mi hija Alejandra me ha regalado para celebrar mi cincuenta aniversario. Han cambiado muchas cosas desde aquel noviembre. Yo también.
La mujer se presentó como Nadia. Dijo ser la secretaria personal de don Emilio Casas -fue ella la que uso el término. Mi inclinación a la desconfianza hizo que me preguntase si no sería algo más. Era sábado, casi las diez de la noche y yo estaba llamando al número privado del profesor Casas. ¿Qué clase de secretaria tiene esa clase de disponibilidad? Ella no debía fiarse tampoco. Me preguntó cómo había conseguido el número de la casa del profesor. Por supuesto, le mentí. Fui algo más honesto al explicarle sucintamente el motivo de la llamada.
-Escribo un artículo sobre la judicatura para la revista Lex Omnia y querría entrevistar al profesor en relación a su discurso de apertura del año judicial -No era toda la verdad, ni siquiera una parte mínimamente aceptable. Pero podría haberlo sido.
Nadia me dijo que el profesor ya no concedía entrevistas. Era lo que me esperaba. Al menos lo he intentado, me dije, dispuesto a colgar. Fue entonces cuando escuché otra voz al otro lado de la línea. Una voz masculina que interrogaba a Nadia. Tuvieron un breve intercambio de palabras que no llegué a entender, tras el cual la voz de la secretaria volvió con evidente disgusto.
-Don Emilio le verá mañana en su casa. A las diez en punto. No llegue tarde; el profesor no tolera la impuntualidad.
No supe si alegrarme o maldecir esa suerte que de vez en cuando llega sin ser pedida. En cualquier caso, dije que allí estaría y solo al colgar recordé lo solo que me sentía.
-¿Qué ha dicho?
Me volví. Mi padre estaba en el umbral. Viejo, enfermo, a punto de ser derrotado, pero inacabable. Vestía una camisa oscura que había manchado al sacudirse descuidadamente la ceniza de un pitillo que le había caído encima. Hacía más de sesenta años que fumaba la misma marca de tabaco. Toda la casa estaba impregnada de ese olor ofensivo cuyo origen estaba en su dormitorio que permanecía casi siempre con la puerta cerrada.
-Me recibirá mañana.
Asintió sin el entusiasmo que cabía esperar. Después de todo llevaba semanas empujándome para dar aquel paso. Me ofendió su indiferencia pero no tuve ocasión de demostrárselo. Nunca la tuve. Cada vez que lograba articular en mi mente una frase coherente él ya había desparecido antes de que pudiera expresarla. Era su manera de decirme que yo le interesaba poco; nada.
-Deberías adecentarte un poco. Estás hecho una mierda -le oí decir, al fondo del pasillo. Escuché cerrarse la puerta de su dormitorio y un minuto después la misma música de siempre. El réquiem de Fauré.
Tenía razón. Me asusté al mirarme al espejo. No quedaba casi nada de mí bajo de la camiseta. Creo que fue Julia -la única que no abandonó el barco cuando yo naufragaba -la que me dijo que mi delgadez comenzaba a resultar patética. De no haber sido por ella no me hubiese afeitado, ni lavado, ni cepillado los dientes. Habría dejado que toda la rabia se pudriera dentro, que me envenenara la sangre y habría perdido lo poco que me quedaba. El trabajo, las pocas amistades que aún mantenía y sobre todo, a mi hija, Alejandra.
Aquella noche, Julia me llevó a cenar a un restaurante del centro. Se negó a escuchar mis protestas y me advirtió que no me dejaría escabullirme con cualquier excusa como las otras veces. Decidí que podía intentar volver a parecerme un poco a mí mismo, o al menos ser una pálida sombra. Me presenté con un traje bastante decente, con corbata y oliendo a perfume caro. Lo único que no estaba a tono era mi mirada.
-Joder, parece que hayas tenido una glaciación en los ojos.
-Cuando éramos novios te gustaba que fueran tan azules.
-Tú y yo nunca hemos sido novios, Javier. Folllamos un tiempo, traicionamos a las personas que nos querían, tuviste un ataque de sinceridad y lo echaste todo a perder; nuestras parejas nos dejaron por otras. Yo lo he superado, incluso te lo agradezco; pero tú no. Siempre has querido ser mártir de algo ¿Por qué no del amor? Y en cuanto a tus ojos, sí; siempre me han gustado. Pero ahora es como si se hubieran diluido en una mirada de niebla.
-Hielo, niebla…Te encantan las metáforas. Por eso nunca serás buena periodista.
Julia aceptó con elegancia la puya. Podía permitírselo, era mi jefa. Y por mucho que tratase de banalizar acerca de aquellos tortuosos meses en los que estuvimos juntos, siempre supe que le dolió la posibilidad perdida. Ella era esa clase de persona que da un paso preguntándose si no es mejor lo que deja de lado.
Había reservado mesa en uno de los comedores privados. Le prometí que no iba a llorarle mis penas ni a hablarle de cómo me sentía. Pero apurando la primera botella de tinto ya estaba faltando a mi palabra. Me escuchó con paciencia, con cariño. No me dijo que Miranda iba a volver, ni que podría regresar a mi casa en la playa, ni que vería crecer cada día a Alejandra. Tampoco me dijo lo contrario. Julia era buena escuchando. Y a veces su silencio era más elocuente que cualquier cosa que pudiera decir.
-Me estoy comportando como un niñato, lo sé -admití.
Julia aceptó que le sirviese otra copa. Tenía una nariz pequeña, cincelada con bisturí, como sus senos y sus labios. Envejecía a disgusto.
-Tú eres un enamorado del amor, Javier. Siempre lo has sido; te van los dramones. Pero no eres un niñato. Necesitas aceptar que lo que se ha ido no volverá, empezar de nuevo. Eso es todo.
Aquella noche nos acostamos juntos. Ninguno de los dos lo quería realmente, pero tácitamente aceptamos que ambos lo necesitábamos. Nos asustaba nuestra soledad, esa era la verdad. No fue memorable, ni tierno, ni consuelo. Nos sentimos torpes, como si nuestros cuerpos no se conocieran, invadidos por una urgencia cargada de tristeza. Cuando me incorporé para vestirme, me acarició la espalda y me pidió que me quedase. Al menos, abrazado a ella, pude dormir sin pastillas. Creo que la oí llorar de madrugada.
Mi querida Guzzi. Ella no me había abandonado. Cuidar de ella se había convertido en mi única manera de pasar las horas. A veces volvía a conducir hasta el restaurante de s’Agaró en el que Miranda y yo nos conocimos. En invierno estaba cerrado, los portones azules de la ventanas con pestillo, la terraza sin mesas y los toldos recogidos. Pero yo me sentaba en la moto y recordaba cómo eran aquellos veranos de la juventud, como si yo fuera el Pijoaparte y Miranda mi Teresa, como si nosotros dos escribiéramos nuestra propia novela. Yo solo era un estudiante de periodismo que sacaba algo de dinero haciendo de camarero en verano y ella era la niña mimada de una familia de Barcelona que se aburría entre tanta gente seria y endomingada. Da sonrojo pensar que cumplimos todos los tópicos que se esperan de una historia semejante: las fogatas en la playa, las escapadas nocturnas a la discoteca de Platja d’Aro, los paseos en moto bajo las estrellas. El final del verano, la separación, el reencuentro en Barcelona cuando el invierno hacía imposible cualquier sueño de libertad. Y sin embargo, contra todo pronóstico, nuestra historia salió adelante. Vencimos todas las reticencias, todas las dificultades. Acabé la carrera y me convertí en un buen periodista, Miranda se reveló como una mujer de negocios voraz e implacable. Nos casamos, tuvimos nuestra felicidad diaria. Llegó Alejandra y fue una niña tan deseada como amada. Y entonces, la jodí.
Cuando conducía aquella moto, que ya no tengo, revivía de alguna manera los buenos tiempos en los que notaba los senos de Miranda pegados a mi espalda y sus manos alrededor de mi cintura. Nada vuelve cuando ya se ha ido pero eso no impide que lo volvamos a vivir evocándolo. Y en la evocación todo es perfecto. No hay gritos ni agravios, ni traiciones, ni silencios culpables ni noches desterrado al filo de la cama.
Pero no se puede andar hacia adelante mirando hacia atrás. Me pasé el desvío que llevaba a la casa del profesor Emilio Casas y tardé unos minutos en darme cuenta. Tuve que retroceder y para hacerlo cometí una infracción. Sí, allí estaban; los policías de tráfico. Perdí unos minutos valiosos mientras me multaban y cuando por fin di con la pista mal asfaltada que conducía hasta la casa ya iba con un retraso de quince minutos. El asfalto cada vez estaba en peor estado. Durante la noche había llovido y los socavones se habían convertido en peligrosas piscinas, con desprendimientos de barro y ramas que atravesaban la pista. Para colmo empezó a llover de nuevo. Me costaba orientarme, a derecha e izquierda se abrían ramales que se adentraban en el bosque, y casi ninguno estaba señalizado. El profesor vivía en el culo del mundo.
Por fin encontré la casa. Era una vieja masía restaurada con buen gusto y mucho dinero. Las contraventanas, la viguería y la puerta de entrada eran de madera maciza. Un pequeño jardín de setos frondosos y bien recortados escoltaba un camino de grava hasta la fachada principal. A la derecha había campos roturados y un tractor nuevo. A la izquierda las ruinas calcinadas de algo que debió ser un granero. El techo estaba hundido y entre las tejas que quedaban en pie crecían las malas hierbas. Aquel rincón parecía deliberadamente abandonado.
Miré la hora. Casi las once. Totalmente empapado y con la ropa manchada de barro llamé a la puerta utilizando el picaporte con forma de mazo. Esperé un minuto y volví a llamar. Nadie me abrió. Di un rodeo a la casa tratando de divisar algo del interior a través de las ventanas. Parecía vacía, pero en una de las estancias vi la chimenea encendida y a alguien que agachado avivaba el fuego. Me hice notar golpeando el cristal con los nudillos. La silueta se volvió hacia mí. Me observó con rostro impertérrito y desapareció.
Era el profesor. Estaba seguro. Volví a la puerta principal y llamé con más insistencia. Al cabo de un momento, la puerta se abrió y apareció una mujer de unos cuarenta y cinco años, mucho más alta que yo y vestida de un modo informal pero que denotaba mucha clase. Jersey de cachemir y cuello doblado, pantalones ceñidos y botas de amazona con dobladillo de piel girada. Era muy rubia y tenía el pelo recogido en una coleta alta. Sus ojos, de un verde intenso, me contemplaron con una mezcla de ironía y desprecio. Imaginé que era Nadia, la secretaria de Casas.
-Ya le dije que don Emilio no soporta la impuntualidad. No quiere recibirle.
Traté de explicarme pero me lo impidió con un gesto tajante de la mano.
-…Y yo no soporto las excusas. Será mejor que se marche antes de que la lluvia vuelva impracticable la pista.
Es inútil protestar o discutir con una puerta cerrada.
© Víctor del Árbol. Todos los derechos reservados.
Relato publicado en la revista EL SAYÓN.