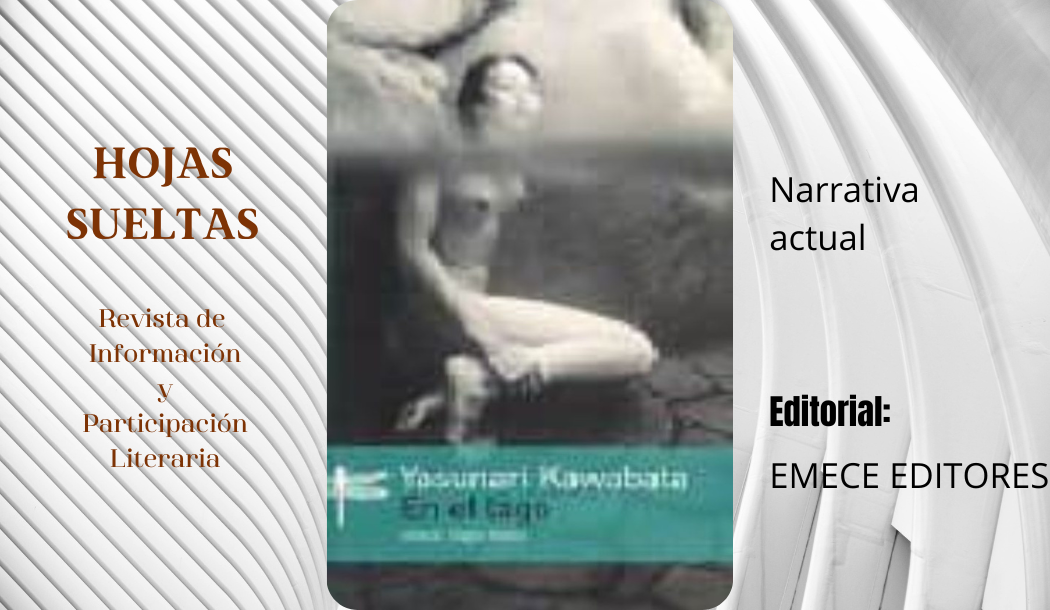Es curioso comprobar cómo las cosas cambian con el tiempo, incluso los temas en la literatura. Lo que en un momento puede ser una novedad o una vuelta de tuerca sobre viejos temas, en otro momento posterior puede llegar a ser prohibitivo, un atentado contra el buen gusto o la moralidad. Hago esta reflexión después de leer En el lago (1954), una novela que, también es curioso, coincide casi exactamente en el tiempo con otra mucho más famosa: Lolita de Nabokov. En ambos casos, la temática es muy parecida: los sentimientos más o menos pecaminosos que un adulto siente por una niña, o como le gustaría a Nabokov, una nínfula. Se me hace extraño pensar qué pasaría ahora si algún escritor acometiera la tarea de escribir una historia parecida a ésta: posiblemente, terminaría acusado de incitar a la pedofilia. Y sin embargo, cuando leemos estas novelas, no hay nada sórdido ni desagradable en esa tendencia de ciertos adultos, como si la belleza de la literatura pudiera contrarrestar la indudable perversión que ocultan estas tendencias.
Incluso, si seguimos lo escrito por Amalia Sato en el interesante prólogo de esta novela, sorprendió en su momento que Yasunari Kawabata (1899-1972), un escritor de reconocida delicadeza tanto en la manera de abordar el fondo como la forma de sus novelas, descendiera a los infiernos personales escribiendo sobre un protagonista miserable, perturbado por alucinaciones auditivas y visuales que le subliman de esa otra pasión inconfensable por las niñas.
Sin duda, de esta forma puede ser retratado Gimpei Momoi, un fugitivo de un ambiguo crimen que no puede reprimir una incurable ansia de perseguir a las jovencitas con las que se cruza por la calle. No obstante, hay algunos matices que diferencian a este personaje de la actitud mucho más occidental de Humbert Humbert: éste terminará sufriendo una pasión enfermiza, pero envuelta en un halo de atracción amorosa y sexual, por Lolita, mientras que Gimpei Momoi mantiene una actitud mucho más voyeurista, aunque en ocasiones intimide o moleste a sus víctimas, e incluso Kawabata nos cuente que se acostó con una de las jovencitas, Hisako, alumna suya en un instituto, de donde es expulsado al trascender la secreta relación que mantiene con ella. De esta manera, asistimos a la pasión contemplativa que, llegado el momento, y por tal de seguir contemplando a las jovencitas por las que siente una pasión más estética que sexual, termina acosando.
La novela tiene un comienzo insuperable. En él asistimos a la visita que Gimpei hace a una casa de baños, donde una bellísima prostituta le ofrece sus servicios. Contra la idea occidental de la prostitución, esta chica no se desnudará ante sus cliente, sino que le dará masajes, lo relajará, incluso le cortará las uñas de los pies y de las manos. En ningún momento hay atisbo sexual alguno en la relación. Y sin embargo, el encuentro está cargado de significación erótica. La prosa de Kawabata es de una exquisitez extrema: un mundo de olores, de colores, de recuerdos se fusionan para causar instantes de belleza que se mezclan con matizaciones sicológicas de gran calado. Lo que a Gimpei le atrae de la prostituta no es su cuerpo, sino su voz, una voz increíblemente dulce que acumula tristeza y ternura, y al mismo tiempo, frescura y alegría. Y también le atrae sus cuidadosas manos, su actitud sumisa ante el hombre que le paga, sobre todo porque llegará un momento en que la prostituta tome los pies de Gimpei entre sus manos, unos pies que el hombre odia por su aspecto, que cataloga de simiesco. De alguna forma, Kawabata contrapone en todo momento la belleza femenina a la fealdad masculina, concretada en sus pies deformes y horribles, por los que siente un profundo asco.
Un crimen, una vez cometido, persigue a la persona hasta que lo repite. Los malos hábitos son así. La primera persecución de una mujer lleva a seguir a otra, como le ha ocurrido a Gimpei desde que en la niñez tonteara con su prima, ese primer amor adolescente del que posiblemente aún no se haya recuperado y que intenta encontrar en cada niña a la que persigue. Pero esta persecución, a pesar de tener un trasfondo de sublime belleza, supone también una profunda pena para quien lo padece. Gimpei lo reconoce: “Me pasa cuando estoy dando vueltas por las calles, o sentado junto a una desconocida ene l teatro, o bajando las escalinatas de una sala de conciertos. Pero una vez que desaparecen, sé que probablemente nunca las volveré a ver en mi vida… Uno no puede detenerse y hablarle de golpe a un completo extraño. Quizás así sea la vida pero, cuando me sucede, siento que muero de tristeza. De algún modo me siento escurrido y vacío. Querría seguirlas hasta los confines del a Tierra y no puedo. Y, de seguirlas hasta el fin de este mundo, no quedaría otra posibilidad más que matarlas.”
La persecución se convierte en un fin; la belleza es sólo el medio que le permite no sentir asco de sus sentimientos. Recuerda a su prima, Yayoi, hermosa, pero con una piel que no despertaba la lascivia. O a Hisako, la chica con la que mantuvo la relación que lo expulsaría del instituto, una piel oscura y radiante, pero no clara ni tan celestial como la piel de la siguiente chica a la que perseguirá, como se persigue un imposible.
Y como si Kawabata quisiera dejar constancia de la extrañeza de ciertos sentimientos, añade a la historia del profesor enamorado de las niñas otras historias no menos sorprendentes, que funcionan a modo de vasos comunicantes con la historia principal: una chica hermosa que ha malogrado su juventud siendo la amante de un viejo, y las dos extrañas asistentas que viven con ella; una pareja de novios a la que los padres le han prohibido verse, el paseo con una prostituta fea y desagradable con la que camina por un barrio habitado por gente sin hogar y a la que finalmente deja tirada en la calle. Así se entretejen una serie de historias en el duro Japón de posguerra: la decadencia de familias adineradas antaño, la pérdida de los seres cercanos, el radical cambio de vida tras la guerra, y sobre todo, la idea de incomunicación entre los seres humanos, seres aislados que deambulan perdidos con sus propias miserias, por entre las ruinas de un mundo que ya no les pertenece.
© José Luis Alvarado. Febrero 2023.