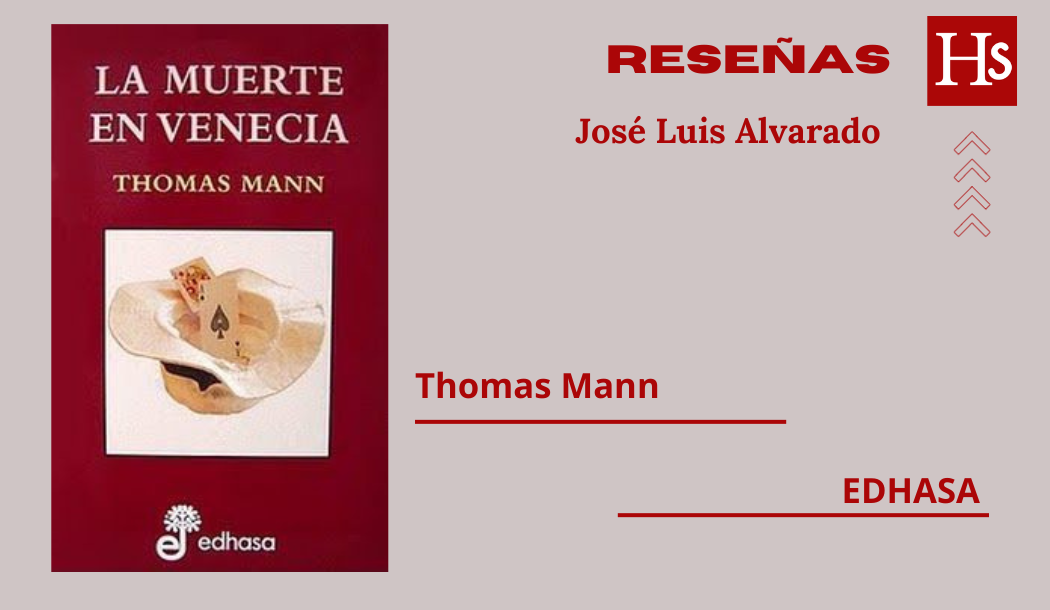Los sentimientos y observaciones del hombre solitario son al mismo tiempo más confusos y más intensos que los de la gente sociable. Sus pensamientos son más graves, más extraños y siempre tienen un matiz de tristeza, según nos cuenta Thomas Mann (1875-1955) a propósito de Gustav Aschenbach, el protagonista de La muerte en Venecia (1912). Para el autor alemán, la soledad engendra lo original, lo atrevido y lo extraordinariamente bello; la poesía. Pero engendra también lo desagradable, lo inoportuno, absurdo e inadecuado.
Entre el abismo y la belleza se debate en esta novela Gustav Aschenbach, un escritor de renombre mundial, disciplinado, solo y aislado hasta lo singular, dotado de un fuerte sentido de la responsabilidad, luchador infatigable contra sus limitaciones. Pero Aschenbach ha iniciado un descenso lento en su carrera, un temor insuperable a no acabar su obra. Repentinamente, siente un deseo violento de viajar, un ansia indudable de huir de su obra, del lugar cotidiano, de su labor obstinada, dura y apasionada. Desea cosas nuevas y lejanas, una liberación, un descanso, el olvido.
Así recala en Venecia, una ciudad que desde el principio aparece amenazante, insidiosa, corrupta. En el hotel conocerá a un muchacho de unos catorce años que lo cautiva inmediatamente con su belleza: su cabeza es perfecta; su rostro, pálido y austero; su nariz, recta y su boca, fina. Sus cabellos color de miel caen en rizos abundantes sobre la frente. Tiene una expresión de deliciosa serenidad divina, que le recuerda los bustos griegos de la época más noble.
Desde ese momento, no podrá resistirse a la hermosura del muchacho. Observa detenidamente su andar gracioso, la manera de moverse, altanera y suave al mismo tiempo, su encanto, en el que se manifiesta un delicado pudor infantil. Aschenbach es un espíritu que busca lo excelso y ansía reposar en lo perfecto. El muchacho, Tadzio, será su ideal de perfección. Cuando un día su mirada se cruza con la del adolescente, se desborda dentro de él la alegría, la sorpresa, la admiración. Tadzio le sonríe, y lo hace de una forma tan expresiva, tan confiada y acogedora, que aquella sonrisa es recibida como un obsequio fatal. En ese instante, ante los pies de Aschenbach se abre un abismo atrayente y acogedor.
Lo emocionante y estremecedor de la historia es la imposibilidad de realizar ese amor. Entendemos que puede tratarse de un amor platónico, pero algo en los pensamientos de Aschenbach, su mirada entregada mientras observa al muchacho en la playa, nos hace sospechar que oculta un doloroso secreto que no nos será dado descubrir. Thomas Mann trazó esta novela siguiendo rigurosamente los cánones de la tragedia griega, y lanzará a su protagonista a un destino del que parece no poder escapar. Son muchas las referencias a la muerte que hay en el texto: el cementerio, entre cuyos monumentos funerarios Aschenbach decide viajar, o las góndolas que le conducen por la laguna como Caronte, esmaltadas con una negrura que sólo poseen los ataúdes, evocadoras de la noche sombría y el último viaje silencioso. La misma Venecia, con sus suntuosos palacios y sus bellos canales, aislada del mundo, se le presenta como una ciudad enferma, sucia, laberíntica, gris. Un calor bochornoso cae sobre las callejas. El aire es denso, los olores que salen de las casas y las tiendas yacen apelotonados, sin dispersarse. Esta ominosa impresión se ve reforzada durante su estancia ante los sospechosos bandos de alarma que ve pegados a las esquinas, bandos que previenen a la población contra determinados alimentos, palabras que no pueden desmentir el olor a desinfectante que se condensa en el aire.
Pero a pesar de la alarma, Aschenbach permanece en la amenazadora Venecia. La atracción por lo hermoso puede con los dictados de la razón. «Lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar», decía Rilke, y añadía: «Todo ángel es terrible». Su ángel, Tadzio, el bello efebo polaco con el que ni siquiera intercambiará una palabra, permanecerá en el hotel para que Aschenbach pueda hundirse aún más en su postrera pasión.
No podemos decir sólo que el escritor se enamora del muchacho; hay un fondo de abyección en sus sentimientos que lo lleva a traspasar las fronteras del nihilismo, de la negación del espíritu a favor del triunfo patético de las pasiones de un cuerpo avejentado e impotente que, sin embargo, no se trata de imponer de una forma grosera, sino sumido en el encanto de la belleza y en la contemplación de lo perfecto. Al igual que el brote de enfermedad se oculta al público, el escritor esconde su pasión a los demás y puede que a sí mismo, entre una atmósfera de descomposición que infecta tanto el aire veneciano como el alma del escritor. Persiguiendo un ser amado cuya belleza sólo puede contemplar, pero no alcanzar, se deja llevar lentamente hacia la muerte, hacia la nada.
La novela asombra porque no sobra ni una sola palabra, y porque en su brevedad, en su concentración argumental, hay una rara intensidad dotada de múltiples sentidos. En su concepción, hay una exacta coincidencia entre el fondo y la forma: la prosa es de una refinada pureza, una sencillez y un equilibrio dotados de un extraordinario vigor del sentido de la belleza. La muerte en Venecia es un libro para los amantes de la literatura que exigen de una novela mucho más que una buena historia.