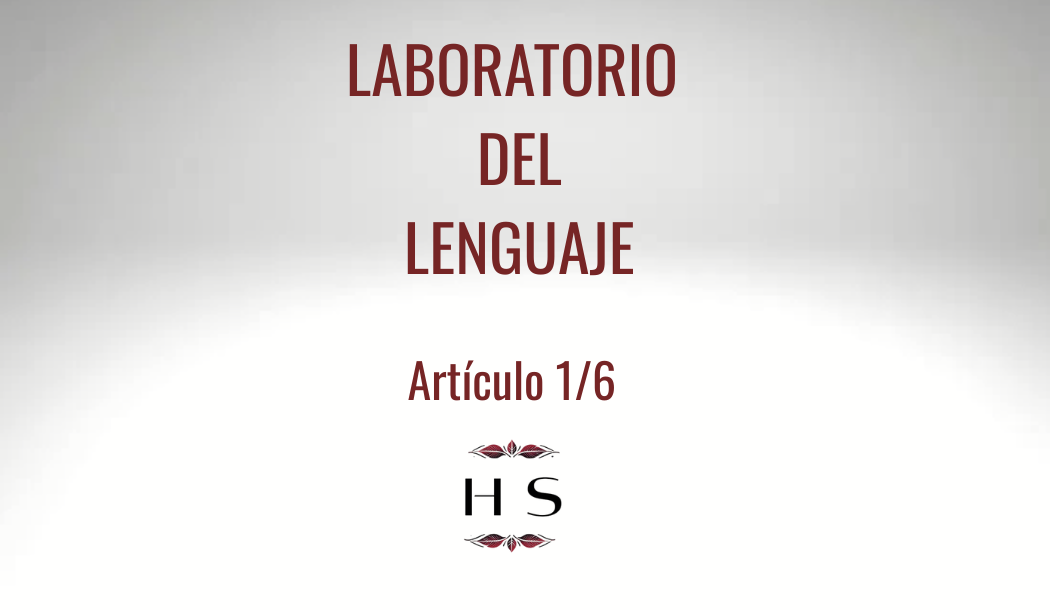“El viento cálido y pegajoso entraba por la ventana del vagón.”
— Carmen Laforet, Nada (1945) —
En esta frase, tan discreta como eficaz, reside una lección de estilo: dos adjetivos enlazados sin énfasis excesivo definen una atmósfera completa. Cálido y pegajoso: el primero, aparentemente neutro; el segundo, connotativo, casi físico. No hay metáfora ni imagen poética, pero sí una textura que el lector experimenta sin intermediarios.
El uso del adjetivo —maltratado tantas veces por el abuso o la pereza— adquiere aquí su verdadero valor: no adorna, sino que modula la percepción. El aire no solo entra por la ventana, invade el espacio. El adjetivo, cuando es preciso, no embellece: actúa.
Martín Gaite lo empleaba con frecuencia para introducir disonancias (“una alegría siniestra”), mientras que Chirbes prefería el encadenamiento acumulativo para generar densidad (“un silencio denso, marrón, agrio”). En todos los casos, el adjetivo no dice “cómo es algo”, sino desde dónde lo estamos viendo. Es un arte de posición más que de precisión.
Revisar los adjetivos en un texto propio —leerlos en voz alta, eliminarlos, devolverlos al lugar correcto— puede cambiar completamente su tono. En literatura, menos que “qué palabra se usa” importa cuándo aparece, con qué otra convive, y cuánto se atreve a interferir.
Redacción