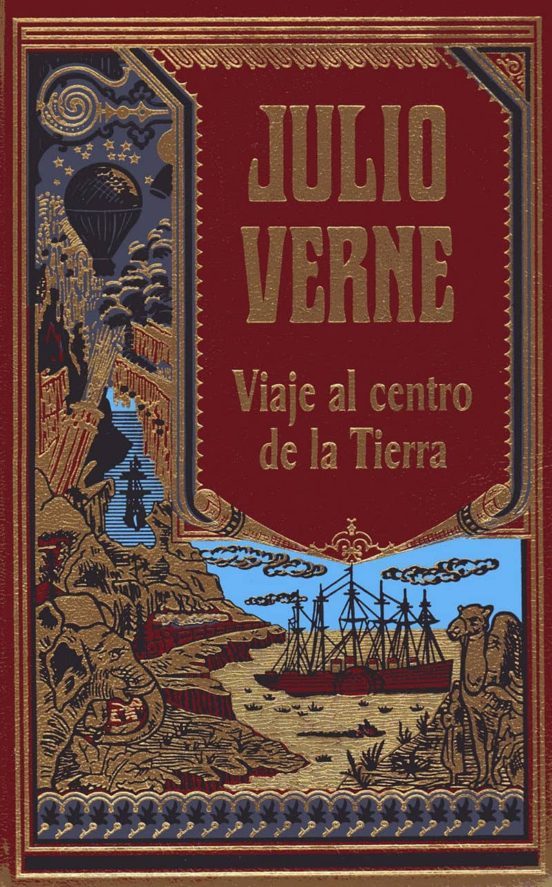Recuerdo muy vivamente cuando leí por primera vez «Viaje al centro de la tierra», de Julio Verne. Debía tener no más de catorce años. Siempre me daban las tantas leyendo. Leía sobre el segundo piso de la litera en donde mi hermano dormía en el primero con la luz de la habitación apagada y con una pequeña luz de lectura que se acoplaba en el cabecero de la parte superior de la litera.
El argumento, venturoso en su segunda acepción, es la descripción minuciosa de un viaje al centro de la tierra del doctor Otto Lidenbrock, su sobrino Axel y un guía islandés llamado Hans. Llegaron a organizar ese viaje tras multitud de investigaciones y misterios por resolver en libros polvorientos. Solos los tres. La únicas mujeres que aparecen en la novela son Martha, el ama de llaves y cocinera del doctor Otto Lidenbrock, y Graüben, pupila de Lidenbrock, de quién Axel está enamorado y con la que pretende casarse. Graüben anima a Axel a realizar el viaje, pero aquél viaje, no era para mujeres en la mente de Verne, en la mente de la sociedad de aquellos años en los que fue escrito el libro.
Recuerdo que me enfrascaba tanto en su lectura, que empatizaba tanto con los personajes, que me inducía a sentirme en la piel de Axel, del doctor Lidenbrock y del guía Hans. Y además sufría las misma sed, el mismo hambre, que ellos padecían en aquellos capítulos tan bien descritos por Verne. Tanto, que tenía que levantarme a picar algo en el silencio de la noche y sin que nuestros padres me escuchasen. No era cuestión a las tres de la madrugada.
En casa se compraba el pan a diario. Pero muchas veces se había acabado tras la cena. Una de esas noches en que los personajes me contagiaban el hambre y sed que padecían, tuve que levantarme a picar algo a la cocina. No había pan. Sentí estar dentro de las grutas del centro de la tierra, un lugar en donde si no hay alimento, no hay dónde buscarlo.
En la cocina sólo encontré galletas María y quesitos en porciones «La Vache qui rit» (la edición original de los quesitos La vaca que ríe) y fuagrás. Así que monté un par de galletas que unté con el fuagrás y con los quesitos en porciones. Y bebí agua con fruición. Fue el modo de quitarles el hambre y la sed a los personajes de la novela de Verne que aún pululaban en mi mente en Technicolor.
Pedro Avilés