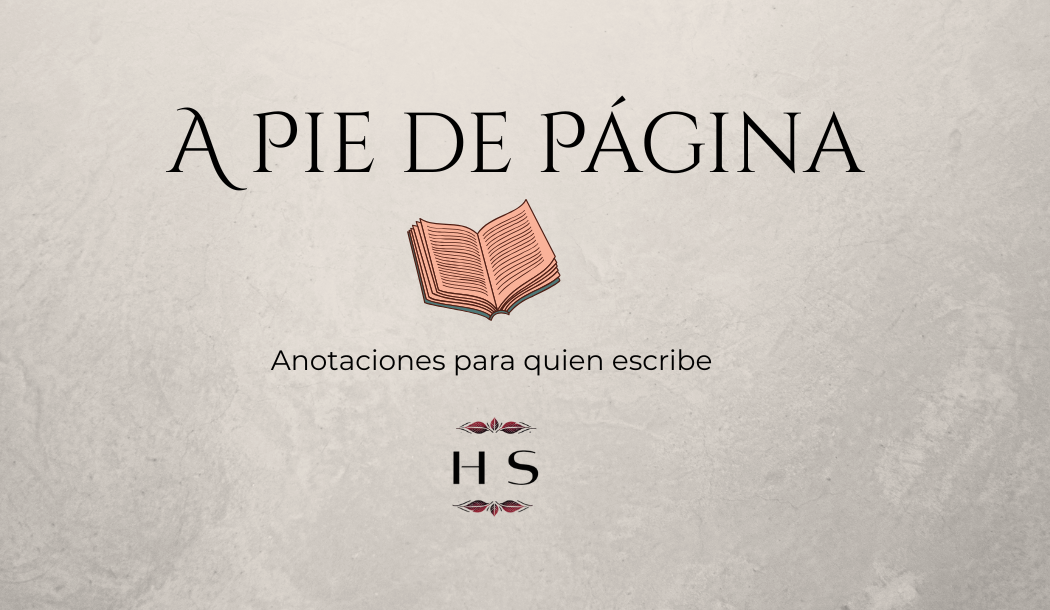“El arte de escribir es el arte de reescribir.”
—Jorge Luis Borges
El impulso de corregir
El acto de corregir es inseparable del acto de escribir. Desde el primer borrador, que suele aparecer lleno de repeticiones, desajustes, palabras tentativas, hasta las versiones más depuradas de un texto, corregimos para acercarnos a lo que deseamos decir. Corregimos no solo errores de forma o de estilo, sino también imprecisiones de pensamiento, desequilibrios en la voz narrativa, frases sin música o pasajes que traicionan el tono general.
Sin embargo, hay un umbral que todo escritor —por oficio o por intuición— acaba por conocer: ese momento en el que la corrección ya no mejora el texto, sino que comienza a desdibujarlo. Lo paradójico es que ese momento rara vez se anuncia con claridad. La línea entre la revisión necesaria y el perfeccionismo estéril es delgada, difusa y profundamente personal.
Corregir demasiado puede nacer del deseo legítimo de precisión, pero también del miedo: miedo al juicio, al fracaso, al desorden, a no estar a la altura del propio ideal. Cuando corregimos más allá de lo necesario, dejamos de perfeccionar el texto y empezamos a alterarlo según una ansiedad que nunca se calma. Entonces, la corrección deja de ser herramienta y se convierte en trampa.
El texto como organismo: saber cuándo está vivo
Un texto no es una ecuación que deba resolverse, sino un organismo que debe alcanzar su forma más armónica. Hay frases que se resisten a la perfección porque son necesarias en su imperfección. Hay pasajes que sostienen un ritmo intuitivo, frágil, y que una corrección estilística bienintencionada puede destruir. Cada intervención modifica algo más que lo que señala: una palabra puede cambiar el peso de una frase; una frase, el tono de una página; una página, la atmósfera de todo un relato.
Algunos escritores encuentran este equilibrio tras pocas versiones; otros atraviesan diez, quince, veinte borradores. No existe una cifra mágica. Lo que sí existe es un momento en que el texto deja de crecer y empieza a cerrarse sobre sí mismo. Ese momento puede parecer frustrante —siempre podría estar mejor—, pero también es un signo de que el texto ha alcanzado una suerte de madurez.
La tentación de corregir más allá de ese punto puede deberse a una imagen mental de perfección que ningún texto podrá encarnar del todo. Es como esperar que un retrato nos represente con exactitud sin dejarnos ninguna sombra. Un texto necesita sus márgenes, sus respiraciones, sus pequeñas grietas. Solo así respira.
El peligro del perfeccionismo narrativo
El exceso de corrección suele esconder un perfeccionismo narrativo que no confía en la lectura. Quien corrige obsesivamente intenta muchas veces controlar la experiencia del lector, asegurarse de que nada se preste a malentendidos, de que todo sea inequívoco. Pero la lectura es un acto libre. Siempre lo será. Ningún texto puede anticipar todas las interpretaciones, ni evitar todos los malos entendidos, ni impedir todos los errores de lectura.
La corrección excesiva, por lo tanto, es también una forma de inseguridad: una desconfianza en la capacidad del texto para sostenerse por sí mismo, y en el lector para acompañarlo con inteligencia. Y, en última instancia, una desconfianza en la voz del autor, que puede acabar neutralizada por tanto pulir.
Bajo esta luz, el perfeccionismo ya no parece virtud sino riesgo: el riesgo de homogeneizar el estilo, de convertir el texto en una superficie sin aristas, sin rasgos propios. Algunos textos se vuelven inofensivos por exceso de corrección: están impecablemente escritos, pero no tienen fuerza. No conmueven, no quedan.
El criterio de la distancia
Una de las formas más sanas de afrontar la corrección es la distancia. Dejar descansar un texto durante días o semanas puede revelar más que cualquier revisión inmediata. Un texto que parecía definitivo ayer puede hoy parecer torpe o redundante. Pero también ocurre lo contrario: lo que ayer dudábamos, hoy nos parece honesto y necesario.
Esa distancia no es solo temporal, sino también emocional. Requiere abandonar la obsesión por “arreglar” el texto y tratar de leerlo como si no fuera nuestro. Hacerlo pasar por una segunda mirada —ya sea la de un lector de confianza o la de uno mismo con ojos más limpios— permite ver si el texto respira, si mantiene su pulso.
Este principio de distancia está presente en las prácticas editoriales más cuidadosas. No se corrige de inmediato. No se toma una decisión definitiva en el calor de la escritura. Se permite que el texto y la mirada se enfríen, y que la intuición actúe sin la presión de la inmediatez. Muchas veces, corregir menos es corregir mejor.
Signos para saber cuándo detenerse
¿Cómo saber, entonces, que hemos llegado al punto de parar? No hay respuestas universales, pero sí algunas señales que pueden ayudarnos:
-
Ya no corregimos con claridad, sino con duda. Nos detenemos en frases que ya habíamos dado por buenas, no porque fallen, sino porque ya no confiamos en nada.
-
Los cambios se vuelven reversibles. Lo que hoy corregimos, mañana lo deshacemos. No hay avance, solo oscilación.
-
El texto pierde su voz original. Tras muchas versiones, sentimos que ya no nos pertenece, que ha perdido frescura o vitalidad.
-
La corrección sustituye a la escritura. Corregimos no para mejorar el texto, sino para postergar el siguiente proyecto, para no enfrentarnos al vacío que deja un texto terminado.
-
Leemos sin placer. El texto ya no nos interesa; solo buscamos errores que quizás no existen.
Detenerse, en estos casos, es un acto de respeto. A la obra, que ha llegado a su forma posible. A nosotros mismos, que necesitamos pasar a otra cosa.
El arte de soltar
Publicar un texto, o simplemente darlo por terminado, es también un acto de desprendimiento. Toda escritura nace de una voluntad de control, pero toda obra terminada implica una renuncia. No podremos acompañar al lector en cada línea. No sabremos qué leerá entre lo que decimos. Y eso forma parte del misterio y de la gracia de escribir.
Aceptar que un texto nunca será perfecto es aceptar que somos humanos, que la literatura no es un sistema cerrado sino un campo de resonancias. El texto que soltamos es solo una parte de lo que queríamos decir; lo demás, lo que no se escribió o se perdió en las versiones, pertenece al lector.
Corregir es necesario. Pero aprender a parar es, quizás, una forma más alta de la corrección: una que no mira ya el texto, sino al horizonte del próximo.
Equipo de Redaccion