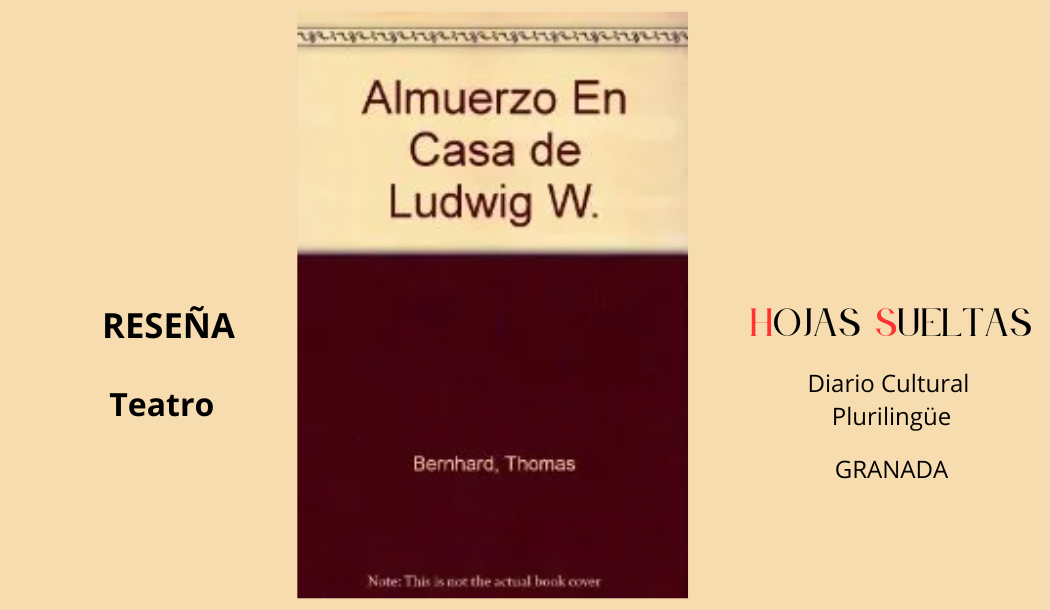Almuerzo en casa de los Wittgenstein, es una de mis piezas teatrales favoritas de Thomas Bernhard, Y éste, a decir verdad, e incluso recurriendo a uno de los títulos más conocidos del escritor austriaco, uno de mis Maestros Antiguos (a mi juicio, junto con Tala y Extinción, su mejor libro). Todo esto dicho con mucha cautela y también con cierta afectación al uso cuando se trata de escribir sobre uno de los autores que servidor ha leído con verdadera fruición, tanto para no pecar de presuntuoso como para no hacerlo de memo. Con todo, no paro de darle vueltas al asunto, puesto que he caído en la mala tentación de revisitar sobre el papel la obra que vi no hace mucho tiempo representada sobre las tablas del teatro Jovellanos de Gijón.
De Bernhard creo haber escrito en su momento y sin que pueda recordar dónde, y más en concreto a cuenta de la edición castellano de un libro de relatos suyos sobre los premios que le fueron concedidos, y que disfruté de lo lindo porque resultaba una ocasión única para revisitar la mala leche que destila su obra. No podía ser de otra manera tratándose, como ya he señalado, de uno de mis escritores fetiches. Todo letraherido los tiene, autores que una vez nos deslumbraron, que nos hicieron pasar un rato de esos que no cambiarías ni por un macro orgasmo con las diez miel huríes del paraíso según el Corán, autores cuya principal virtud o mero atractivo no es lo que cuentan si no cómo lo cuentan, autores con voz propia. Otra cosa es la relación que el lector mantenga con esa voz, hasta qué punto colma los deseos de ocio y meditación, hasta dónde llega uno a identificarse cómo o por qué.
Pues una de esas voces es la del difunto Thomas Bernhard, escritor austriaco de renombre internacional, enfant terrible, o más bien que jugaba a serlo, para sus pacatos paisanos germanos a fuerza de soltar improperios a diestro y siniestro, enfermo crónico que hizo de lo suyo un género, y, sobre todo, aunque esto ya es una opinión personal, juntaletras que hizo de sus limitaciones como tal un arte. La de Bernhard es una literatura de filias o fobias, o te gusta o lo odias, no hay término medio porque para algo se empeñó él en que no lo hubiera. Puede resultar insoportable a fuerza de estirar hasta la nausea cierta técnica reiterativa, a hacer de sus manías y odios el eje principal de todo lo suyo, a impostar una gravedad que sólo los más ingenuos se la pueden tomar en serio. Él, desde luego, no lo hacía, por eso procuraba siempre desmentir en las entrevistas que le hacían la fama de personaje esquinado con todo y con todos que derivaba de su literatura. De hecho, en dichas entrevistas le gustaba calificarse a sí mismo de autor esencialmente humorístico. Aunque menudo humor, a lo sumo para arrancar sonrisas a lectores tan retorcidos, tarados o crónicos sin esperanza alguna como aparenta serlo él entre sus las líneas de sus obras.
El caso es que, a pesar de lo mucho de plomizo que hay en los libros de Bernhard, en algunos, en especial los primeros donde el escritor austriaco tenía que epatar al personal y granjearse el aplauso de la crítica por su pretendida originalidad, el resto, a destacar su trilogía autobiográfica, una vez que el artificio y en especial las ganas de poner a prueba la paciencia del lector dan paso a la bilis, el humor corrosivo y también la ternura a raudales, son sencillamente maravillosos. Lo son porque además, una vez leídos, el lector sabe que volverá a ellos antes de morirse porque en las cosas de estos autores se convierten de inmediato en memorables por su manera de decirlas. Por eso y porque en la obra de Bernhard hay mucho de la vida en general y sobre todo una cierta e inevitable empatía cuando presientes que todo eso que te cuenta, e insisto que sobre todo por cómo lo cuenta, es nada ni nada menos que el estado de ánimo habitual de cualquier persona enfrentada a la realidad con acaso más sensibilidad de lo habitual ante el sufrimiento ajeno y fastidio por el propio.
Así pues, y aprovechando que sus herederos tuvieron a bien editar Mis maestros a partir de un texto que dejó a medio hacer antes de morirse, he vuelto a Bernhard después de haberme alejado de él como de la peste. Sí porque por mucho que pudiera deslumbrarle a uno en su momento como lector, también se trata de una escritura demasiado perniciosa para un escritor o aspirante a tal. Si se te pega puedes acabar intentando emular el estilo retorcido y puramente intuitivo del maestro. Y eso sólo puede ser un error garrafal, casi siempre da en pastiche, en mala copia y para de contar. Por eso mejor abandonarlo en cuanto se tiene la ocasión, eso o salir corriendo, no te vayas a contaminar de sus peores vicios.
El reencuentro como lector, en cambio, ha cumplido una vez más todas las expectativas. Me encontrado a un Bernhard en estado puro, más bronco incluso, acaso con un humor todavía más desatado y sutil dado que no hablamos tanto de su obra literaria al uso, esa en la saca toda la artillería que lo hace tan aditivo para unos como odiado para otros, sino de unas crónicas acerca de su experiencia ante los premios que recibió a lo largo de su vida, del suplicio institucional y mediático al que se siente abocado por culpa de estos, de su desagrado hacia la pompa y la simulación que los rodea, del hastío provocado por las miserias particulares del gremio y sus contornos. En resumen, y tal como era de esperar en Bernhard, un pormenorizado relato de su asco infinito hacia las actitudes de ciertos figurones de la política, la cultura y en ese plan.
Así pues, otro deslumbrante despliegue de mala leche y también mucha ironía sobre sí mismo y sus circunstancias, esto es, mucho desnudarse o auto desmitificarse como escritor, tan humano como cualquier hijo de vecino. De ahí también que, frente a la impostura de creerse dueño de un halo de respetabilidad o ejemplaridad para otros, tipo a lo André Malraux, Günter Grass, José Saramago, Darío Fo y demás escritores de púlpito, él reconozca sin tapujos que lo único que le interesaba de los premios era, primero el dinero, luego la trascendencia de los que lo tenían, y sobre todo la posibilidad de poder seguir viviendo de lo suyo, y no precisamente mal. Como que jalona el texto de anécdotas de lo que hacía con el montante de cada premio, y que iban desde pagarse el tratamiento para lo suyo en un lujoso centro médico del Tirol del que luego sacaría una de sus deliciosas novelas-venganza, esas tejidas de coña sin límites y la ternura más descarnada, hasta para comprarse un descapotable con el que tendría un accidente en la antigua Yugoslavia y de ahí mil y una anécdotas.
Lo dicho, una voz que divierte, emociona, irrita, desagrada, pero voz al fin y al cabo. Lo peor es tomártelo en serio, entonces cierra el libro y vámonos. Además, él era primero en no tomarse en serio a sí mismo. Y se nota, vaya que sí se nota y mucho. En Mis premios todo es juego, exageración, cachondeo puro desahogo sobre el papel, total, ya vendrán los soplapollas con las medallas y los discursos envarados con frac delante de los críticos y políticos que hasta entonces acostumbraban a despellejarlo en público por faltón, payaso, mal patriota (enorme su novela Extinción sobre el pequeño nazi que anida en todo austriaco por esa perversión moral que se materializa en la gran mentira austriaca; “Nosotros no fuimos los agresores si no los agredidos, los invadidos. No fuimos los verdugos, sino las víctimas.” ¿Y de dónde era Adolf si no?), mal bicho en suma. Luego también vendrían las comilonas con gente que ni conoce ni aguanta; parte del suplicio del que hablábamos antes. Menos mal que al final, una vez ya con el cheque en la mano, siempre habrá una cervecería cerca donde poder invitar a unas jarras y unas salchichas a los amigos que todavía lo aguanten. Pena de vida, oye, ya se podía haber cuidado un poco.
Claro que también hay otra manera de acercarse a la obra de Bernhard desde un punto de vista exclusivamente literario. La literatura con mayúscula de Bernhard, sus novelas en concreto, pueden llegar a producir tanta fascinación como rechazo, y en el caso de consumirla demasiado de seguido, un inevitable hartazgo. No es para menos, estoy convencido de que todos los recursos típicos de Bernhard, la reiteración tanto de las frases como de los conceptos, los circunloquios sin fin que parecen no llevar a ninguna parte, las exageraciones que a veces rozan lo patético, y en especial las que dejan atisbar más de una canallada por parte del autor, estaban motivados única y exclusivamente por las especiales querencias literarias del autor con Schopenhauer y Montaigne a la cabeza, en realidad cualquier autor que le sirviera de maestro a la hora de dar forma escrita a su mala baba a raudales.
Con todo, reitero que él decía que la suya era ante todo una literatura humorística, y lo hacía a sabiendas de que su interlocutor iba a fruncir el ceño, dado que no es precisamente el tono distendido, alegre incluso, o simplemente ligero, el que caracteriza toda su obra. Bernhard es un autor de tremendidades, de sacar las cosas de quicio, de no dejar piedra sobre piedra, y siempre, siempre, de no parar en mientes ante nada que no contribuya a redondear su particular y muy desquiciada visión de la vida. Un autor al que se le nota que con tal de repartir estopa a diestro y siniestro prefiere llevarse todo por delante, ya sean amistades o simples lealtades, e incluso, o sobre todo, la propia verdad de las cosas. Qué más da si lo verdaderamente importante es el resultado final.
Insisto, una obra a rebosar de mala leche. Empero, ese es, por otra parte, su principal atractivo, porque todo lo demás, exceptuando alguna que otra profunda disquisición acerca del arte y los maestros antiguos, como en la novela homónima, la denuncia reiterada de la hipócrita autocomplacencia de la sociedad austriaca después de la segunda guerra mundial, de su impune complicidad con el nazismo, suena a puro artificio, a querer hacer creer al lector que se encuentra ante un espíritu elevado que luego no lo es tanto y ni siquiera tiene ganas de serlo, a impostar un apego por cierta filosofía al estilo del ya citado Schopenhauer, una dependencia más que dudosa de multitud de afirmaciones categóricas acerca de la literatura, música, pintura, etc., que suenan a eso, a pura impostura, querer dar el pego, jugar a niño malo, ir de bicho raro por la vida cuando lo único que era de verdad era un tocacojones en grado sumo, y todo ello como si eso no fuera bastante a modo de tarjeta de visita.
En todo caso, toda esa impostura, esa inmensa tomadura de pelo que es la obra de Bernhard, bien que tamizada con lo que realmente importa, esto es, con lo que se vislumbra muy por debajo de tanta hipérbole y cuchillada trapera a propios y extraños, la podredumbre moral de una sociedad como la austriaca tan satisfecha de sí misma como culpable de haber apoyado y participado en los crímenes más horrendos que se hayan conocido nunca y encima no estar arrepentida de ello, al menos no del todo. Todo eso junto la puesta en escena de la decadente y presuntuosa burguesía vienesa, la insoportable vacuidad de la provincia y sus gentes, la crítica inmisericorde de la clase política a todos los lados del espectro político, todo eso es lo que nos hace a Bernhard tan atractivo a unos, siempre y cuando no caigamos en la tentación de tomárnoslo demasiado en serio.
Por eso se debería poner sobre aviso al lector que tenga reparos en lidiar con el lado más amargo y retorcido del ser humano. Me refiero, claro está, a todos esos lectores que se decantan por principio y casi que por instinto, siempre a favor de lo bonito, lo positivo, el buen rollo, la belleza de las pequeñas cosas y los buenos sentimientos a granel, la que consume a troche y moche, compulsivamente incluso, Galas, Coelhos, Allendes, Moccias y por el estilo. Pues bien, todo esto y más se podía encontrar en la pieza teatral que vi en el teatro Jovellanos de Gijón, Almuerzo en casa de los Wittgenstein, al igual de lo que podemos encontrar en cualquiera de sus libros antes mencionados.
©Txema Arinas. Berrozti, 23/09/24 – Todos los derechos reservados.